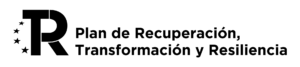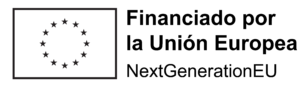Desde estas páginas queremos rendir homenaje a la gran labor que está realizando en Madrid el Programa AMI-TEA del Hospital Gregorio Marañón, y a las personas que lo componen. AMI-TEA son las siglas de Atención Médica Integral – Trastornos del Espectro Autista. Sus componentes son Mara Parellada (coordinadora médica), José Romo (coordinador asistencial), Leticia Boada (Psicóloga), Carmen Moreno, Cloe Llorente, y Maria Luisa Dorado (Psiquiatras).
El programa se inició el año 2009. Previamente se había detectado que las personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA) tienen dificultades notables en su relación con el sistema sanitario:
- La mitad de las de personas con autismo no tiene lenguaje oral.
- Incluso en personas con autismo que sí tienen lenguaje, las dificultades de comunicación es uno de los aspectos definitorios de los TEA, incluyendo tanto la comunicación verbal como la no verbal. Estas dificultades de comunicación generan complicaciones a todos los niveles de la atención médica, desde la toma de historia clínica, el diagnóstico correcto de la enfermedad o el ajuste de la medicación.
- La necesidad de apoyarse en la interpretación de los familiares o tutores para la interpretación de la sintomatología que puede estar padeciendo el paciente complica la relación médico-enfermo.
- Las personas con TEA pueden tener graves dificultades para identificar y manifestar que tienen dolor.
- Las personas con TEA tienen dificultades para localizar el origen del dolor o malestar y describir síntomas.
- Las personas con TEA tienen especiales dificultades en la salida de su entorno habitual, pudiendo tener alteraciones comportamentales graves en relación con los cambios en su rutina.
- Las consultas médicas empiezan con frecuencia con una estancia en la sala de espera. Este tiempo de espera en inactividad y lleno de ruidos y personas, suelen ser muy negativos para este tipo de personas.
- Con frecuencia existen conductas repetitivas, intereses restringidos e inflexibilidad cognitiva que dificultan la exploración médica.
- Por su estrecho registro de recursos comunicativos, ante cualquier situación de disconfort, las personas con TEA frecuentemente despliegan comportamientos bizarros o agresivos, especialmente hacia sí mismos.
- Muchas personas con TEA presentan una gran dependencia en el cuidado personal, presentando dificultad en el desarrollo de hábitos saludables en cuanto a patrones de nutrición, ejercicio físico, higiene bucal, sueño u otros.
El programa atiende a la población madrileña con TEA, y su objetivo es facilitar el acceso a los servicios sanitarios y los procesos dependientes o derivados de ellos (pruebas complementarias, ayudas técnicas especiales, etc.), así como para mejorar la coordinación con los recursos no sanitarios en la atención a la salud de las personas con TEA.
Sus objetivos específicos son evaluar el estado de salud de las personas con autismo, realizando un adecuado diagnóstico diferencial orgánico y psiquiátrico de cualquier descompensación sintomática. También conocer en profundidad las características particulares de los pacientes con autismo a pesar de sus peculiaridades comunicativas. Por último, facilitar la atención sanitaria especializada a los pacientes autistas, informando de las características generales e individuales de los pacientes con TEA y formando a los especialistas médicos implicados en su tratamiento para su mejor atención.
Conocemos de cerca el trabajo de estos profesionales, cuya alta especialización no es obstáculo a una atención cálida, personalizada, atenta, cariñosa, con tiempos pausados, que son los que necesitan estos pacientes.
La atención del Programa puede ser por la vía de urgencia, o por cita ambulatoria. En el primer caso, el coordinador sanitario del programa (CSA) en estas situaciones de urgencia, avisa al responsable de urgencias de la previsión de que va a acudir un paciente con estas características, y pone en marcha el Protocolo General de Actuación ante un paciente TEA, y el Protocolo para la Atención en Urgencias. En general, la atención consiste en sumarle un nivel de gravedad y por tanto de urgencia a la patología, y en establecer las condiciones ambientales y de acompañamiento necesarias que posibiliten una atención sanitaria adecuada. El CSA acompaña al paciente hasta su ubicación adecuada en urgencias y hace un seguimiento/acompañamiento de su atención hasta la finalización del proceso.
Otras características especiales de la atención de AMI-TEA son:
- Agilización de realización de pruebas complementarias y unificación en el menor número de días posibles
- Reducción de tiempos de espera en cada una de las pruebas
- Acompañamiento de persona significativa (padres o terapeutas) en todas las acciones sanitarias
- Contemplar sedación o anestesia para procedimientos menores
- Identificación de facultativos y otros sanitarios para el Programa, que adquieran experiencia en el manejo de estos pacientes y que permitan la familiarización de los pacientes con ellos
- Minimización de los lugares posibles de atención de estos enfermos (hospitalización) para mejorar la especialización de los servicios auxiliares
- Minimización de las barreras de comunicación con los pacientes TEA
Para conocer con todo detalle el Programa, se pueden descargar la Memoria del Programa AMI-TEA 2011
Esta memoria habla, entre otras muchas cosas, de la prevalencia de los TEA: «Según los estudios epidemiológicos actuales, los TEA son más frecuentes de lo que se pensaba hace unos años. Las primeras estimaciones de prevalencia de autismo clásico en la década de los ’80-’90 eran de aproximadamente de 2 a 4 casos por cada 10.000 habitantes y teniendo en cuenta no sólo el Trastorno Autista, sino todos los Trastornos Generalizados del Desarrollo, las estimaciones aumentaban de 21 a 35 por cada 10.000 habitantes. En la última década, estas estimaciones se han incrementado de manera muy significativa. Los últimos datos de prevalencia procedentes del Centro de Control de Enfermedades (CDC) de EEUU estudiada en menores, muestran un incremento en los últimos años: de 4 de cada 1000 (1/250) en 2002; a 6.7 de cada 1000 (1/150) en 2007; y hasta 11 de cada 1000 habitantes (1/91) en 2009. Se ha llegado a hablar de “epidemia” en términos de un incremento no esperado y de ser una “emergencia nacional” para la salud pública en EE.UU. No hay que olvidar que los costes asociados al autismo se estiman en aproximadamente $35 billones de dólares al año para EE.UU.
Los estudios europeos muestran datos muy similares a los anteriores, 38.9 por cada 10.000 para Trastorno Autista y 116.1 casos por cada 10.000 para todo el Espectro según el Registro de Servicios Educativos de Necesidades Especiales de Gran Bretaña (Baird, 2006).
Hay que tener en cuenta que determinados factores pueden estar justificando, al menos en parte, este incremento. Entre ellos: la mejora en la detección tanto en el contexto pediátrico como en el escolar, el propio diagnóstico que se realiza actualmente a edades más tempranas, los cambios en los criterios diagnósticos y la ampliación del concepto a casos limítrofes, así como la existencia de apoyos y recursos educativos y sociales más específicos en el caso de tener un diagnóstico de TGD (vs. muchos otros diagnósticos de inicio en la infancia). Sin embargo, a pesar de que algunos de estos factores sí puedan estar contribuyendo –y, por lo tanto, sesgando las cifras observadas–, no se descarta la existencia de una epidemia larvada de autismo debida a factores no bien conocidos (Posada, 2005)».